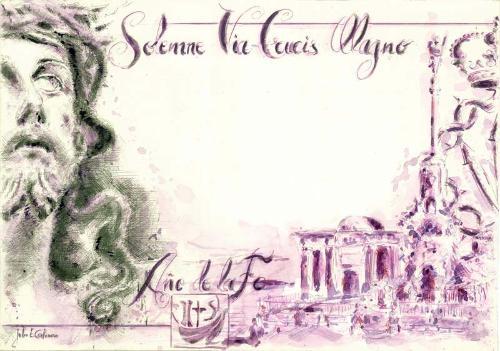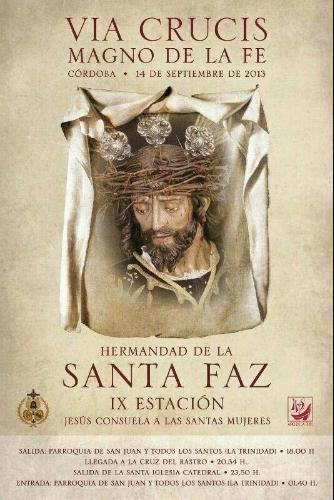Redacción (Miércoles, 28-08-2013, Gaudium Press) Nació el 13 de noviembre del 354, en la pequeña ciudad de Tagaste, cerca de Madaura y de Hipona, en Numidia, actualmente Argelia. Sus padres eran de condición honesta; el padre, miembro del cuerpo municipal, se llamaba Patricio y su madre Mónica.
Tuvieron un gran cuidado en instruirlo en letras humanas y todos notaban en él un espíritu excelente y una disposición maravillosa para las ciencias. Después de haber caído enfermo en la infancia y en peligro de muerte, pidió el bautismo, siendo prontamente un catecúmeno, por la señal de la cruz y por la sal. Su madre, piadosa y fervorosa cristiana, dispuso todo para la ceremonia. Pero de repente mejoró y el bautismo fue aplazado.
Estudió primero en Madaura, gramática y retórica, hasta la edad de dieciséis años, cuando el padre lo hizo volver a Tagaste y allí se quedó un año, mientras se preparaban las cosas necesarias para que fuese a terminar sus estudios en Cartago; la pasión de mandar este hijo a estudiar obligaba al padre a grandes esfuerzos, pues su fortuna era mediocre.
Durante su estadio en Tagaste, el joven Agustín, ignorando los sabios consejos de su madre, empezó a dejarse llevar por los amores deshonestos, invitado por la pereza y por la complacencia de su padre, que todavía no era cristiano. Pero lo fue antes de la muerte, que ocurrió poco tiempo después. Agustín llegó a Cartago y se hundió cada vez más en el amor a las mujeres, que fomentó con espectáculos de teatros. No dejaba de pedir a Dios la castidad, pero, agrega, que no sea ahora. Entretanto caminaba con gran éxito en los estudios, que tenían por objeto llevarlo a cargos y al poder judicial, pues la elocuencia era entonces su camino.
Entre las obras de Cicerón, que él estudiaba, leyó el Hortensius, que era una exhortación a la filosofía. Él quedó encantado y comenzó, a la edad de diecinueve años, a despreciar las vanas esperanzas del mundo y a desear la sabiduría y los bienes inmortales. Fue el primer movimiento de su conversión.
La única cosa que le disgustaba de los filósofos es que en ellos no encontraba el nombre de Jesucristo, que había recibido con la leche de su madre y había causado una profunda impresión en su corazón. Quiso entonces leer las Sagradas Escrituras, pero la simplicidad del estilo le desagradó, pues estaba habituado a la elegancia de Cicerón. . Después cayó en manos de los maniqueos, que hablando solamente de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la verdad, lo seducían con sus discursos pomposos y le dieron aversión por el Nuevo Testamento.
Mientras tanto, su madre, más afligida que si lo hubiese visto muerto, no quería comer con él; vino a ser consolada en un sueño: Ella estaba en un bosque y un joven resplandeciente venía a ella, sonriendo le preguntó la causa de sus penas; ella le respondió diciendo que lloraba la pérdida de su hijo. Mirad, dijo él, ¡está con usted! De hecho, lo vio a su lado, en el mismo lugar. Más tarde le contó a Agustín el sueño, quien le dijo: Vos veréis lo que yo soy. Pero ella respondió sin dudar: ¡No! Porque me dijeron: Tu estarás donde él está, pero él estará donde tú estás. Desde aquel momento, vivió y comió con él, como antes.
Se dirigió a un santo obispo y le rogó que hablase con su hijo. El Obispo le respondió: todavía es muy inquieto y está muy lleno de aquella herejía, que le es nueva. Dejadlo y contentaos con orad, él verá leyendo, cuál es su error. Yo que os hablo, en mi infancia, fui entregado a los maniqueos por mi madre, a quien habían seducido; no solamente leí, también transcribí casi todos sus libros y yo mismo me engañé. La madre no se contentó con esas palabras del santo obispo; llorando abundantemente, continuó insistiendo para que hablase con su hijo; el obispo respondió con cierto humor: Id, ¡es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda! Lo que ella escuchó como un oráculo del cielo. Su hijo, todavía fue maniqueo por nueve años, desde los diecinueve hasta los veinte ocho.
Habiendo terminado los estudios, enseñó en su ciudad Tagaste, gramática y después retórica. Un arúspice se ofreció para hacerlo ganar el premio en una disputa de poesía, por medio de algunos sacrificios de animales; pero él rechazó con horror no queriendo tener alguna relación con los demonios. Sin embargo, no tenía ninguna dificultad en consultar astrólogos y leer sus libros. Pero fue disuadido por un sabio anciano llamado Vindiciano, médico famoso, que había reconocido por experiencia la vanidad de ese estudio. Agustín tenía un amigo cercano, que también se había hecho maniqueo, pues procuraba seducir a otros. El amigo cayó enfermo y estuvo mucho tiempo inconsciente: como se perdió la esperanza de salvarlo, le dieron el bautismo. Cuando volvió en sí, Agustín quería burlarse del bautismo que había recibido en aquel estado: pero el enfermo rechazó las palabras con horror y le dijo con inesperada libertad, que si quería ser su amigo, no debía nunca más hablar de aquel modo. Murió pocos días después, fiel a la gracia. Agustín, que lo quería como a sí mismo, quedó inconsolable con su muerte. Tenía más o menos veintiséis años, cuando escribió dos o tres libros: – La belleza y la Decencia – que no llegaron hasta nuestros días.
Encontró en ese tiempo, que bajo la máscara de piedad de los maniqueos, que se llamaban sanos y elegidos, se ocultaban las costumbres más depravadas. Cita varios escándalos públicos. Al mismo tiempo se comenzaba a disgustar con las leyendas que contaban, principalmente sobre el sistema del mundo, la naturaleza de los cuerpos y de los elementos. Tales conocimientos, decía, no son necesarios a la religión: es necesario no mentir y no jactarse de saber lo que no se sabe, especialmente cuando se quiere pasar como Manés, por ser guiado por el Espíritu Santo. Le gustaba mucho dar más razones que las que los matemáticos y filósofos daban de los eclipses, de los solsticios y del curso de los astros.
En aquel tiempo lo persuadieron para enseñar en Roma, donde los alumnos eran más razonables que en Cartago. Se embarcó en contra de la voluntad de su madre y la engañó bajo el pretexto de acompañar un amigo al puerto. Llegando a Roma, cayó enfermo de fiebre que lo llevó casi a la muerte, pero no pidió el bautismo. Vivía en casa de un maniqueo y continuaba frecuentándolos, preso por los lazos de amistad; ya no esperaba encontrar la verdad entre ellos y no se decidía a buscarla en la iglesia católica, pues tenía prevenciones contra tal doctrina. Comenzó entonces, a pensar que los filósofos académicos, que dudaban de todo, podrían ser los más sabios y reprendía al anfitrión de casa por su excesiva fe en las fábulas de los maniqueos. Entre tanto la ciudad de Milán pidió a Símaco, prefecto de Roma, un profesor de retórica y por el prestigio de los maniqueos, Agustín obtuvo el lugar, después de haber realizado la prueba de su capacidad con un discurso. Así vino a Milán, en el año 384, cuando tenía treinta años de edad.
San Ambrosio lo recibió con tanta bondad paternal, que comenzó a ganarle el corazón. Agustín escuchaba asiduamente los sermones, solamente por la belleza del estilo y para ver si su elocuencia correspondía a la fama que tenía. Estaba encantado con la suavidad del lenguaje, conocía la de Fausto, pero tenía menos gracia en la recitación. Al principio no prestaba atención a las cosas que decía San Ambrosio; pero cruelmente y sin cuidado, las cosas le entraban en su espíritu con las palabras y vio que la doctrina católica era al menos sustentable. Decidió entonces, de repente, dejar a los maniqueos y quedar en calidad de catecúmeno, en la Iglesia que sus padres le habían recomendado, a saber, en la Iglesia Católica, hasta que la verdad fuera vista más claramente.
Santa Mónica había llegado a él con tal fe, que pasando el mar consolaba a los marineros, incluso en los mayores peligros, por la seguridad que Dios le había dado que en breve estaría junto a su hijo. Cuando él le dijo que ya no era maniqueo, pero que todavía no era católico, ella no quedó admirada; le respondió tranquilamente que tenía la seguridad de verlo fiel católico antes de salir de esta vida. Sin embargo, continuaba con sus oraciones y escuchaba los sermones de San Ambrosio que ella amaba como a un ángel de Dios, sabiendo que había llevado a su hijo a aquel estado de duda, que debía ser la crisis del mal.
San Ambrosio amaba a su vez a Santa Mónica por la piedad y las buenas obras y muchas veces felicitaba a Agustín por tener aquella madre, pues toda su vida había sido virtuosa. Ella había nacido en una familia cristiana, donde tuvo buena educación. Había sido perfectamente dócil a su marido, incluso sufriendo malas conductas y malos tratos, con paciencia servía de ejemplo a otras mujeres y ella lo ganó para Dios, en el fin de su vida. Tenía un talento particular en reunir personas divididas. Después que enviudó, se entregó a las obras de caridad; daba grandes limosnas, servía a los pobres, nunca dejaba de llevar su oferta al altar, ni de ir dos veces a la iglesia, por la mañana y por la noche, para escuchar la palabra de Dios y hacer sus oraciones, que eran todo en su vida. Dios se comunicaba con ella por medio de visiones; sabía distinguir sueños y pensamientos naturales. Así eran Santa Mónica, con relación a San Agustín. (…)
San Agustín fue bautizado por San Ambrosio con su amigo Alipio y su hijo Adeodato, que tenía alrededor de quince años. Fueron bautizados en la Vigilia de la Pascua que en aquel año, 387, fue el día 25 de abril, como había sido determinado por el santo Obispo, siendo consultado por los obispos de la Provincia de Emilia. Se cree que en esta ocasión, San Ambrosio les dio a los recién bautizados la instrucción que compone su libro – De los misterios, – o de aquellos que fueron iniciados.
San Agustín, después de su bautismo, tras haber examinado en qué lugar podría servir a Dios más útilmente, resolvió volver a África con su madre, el hijo, el hermano y un joven llamado Evodio. Este también era de Tagaste; siendo agente del emperador, se convirtió, recibió el bautismo antes de San Agustín y dejó su empleo para servir a Dios. Cuando llegaron a Ostia, descansaron del largo viaje que habían hecho desde Milán y se prepararon para embarcar.
Un día, San Agustín y su madre, apoyados en una ventana con extrema delicadeza, olvidando todo el pasado y llevando sus pensamientos para el futuro, indagaron cual sería la vida eterna de los santos. Se elevaron encima de todos los placeres de los sentidos; recorrieron por grados todos los cuerpos, el cielo mismo y los astros. Llegaron hasta las almas y pasando por todas las criaturas, incluso espirituales, llegaron a la sabiduría eterna, por la cual existen y que existe por siempre, sin diferencia y tiempo. Alcanzaron por un momento el punto del espíritu y se sintieron obligados a volver por el sonido de las voces, donde la palabra comienza y termina. Entonces su madre le dijo: ¡Hijo Mío! En cuanto a lo que me concierne, no tengo ningún otro placer en la vida. No se todavía que hago ni por qué estoy aquí. La única cosa que me hacia desear quedarme era ver un hijo cristiano católico antes de morir. Dios me concedió más que eso, yo os veo consagrado a su servicio, despreciando la felicidad terrestre.
Unos cinco días más tarde, cayó enferma de fiebre. Durante su enfermedad un día se desmayó, cuando volvió en sí, miró a Agustín y a su hermano Navígio y les dijo: ¿Dónde estaba yo? Después, viéndolos sufrir de dolor, agregó: Dejaréis aquí a vuestra madre. Navígio deseaba que ella muriese en su tierra natal, pero ella lo miró severamente, como reprendiéndolo y le dijo a Agustín: ¡Ved lo que dice! Por último, dirigiéndose a ambos: Poned este cuerpo, dijo ella, donde puedan, no os preocupéis. Solamente os ruego que me recordéis en el altar del Señor, en cualquier parte donde estuvieras. Murió en el noveno día de su enfermedad, a la edad de cincuenta y seis años y a los treinta y tres de San Agustín, esto es, el mismo año de su bautismo: 387.
Una vez que pasó a la eternidad, Agustín le cerró sus ojos. El joven Adeodato lanzaba gritos de dolor, pero todos los asistentes lo hicieron callar, no encontrado motivos de lágrimas en aquella muerte y Agustín retuvo las suyas, haciendo bastante esfuerzo. Evodio tomo el salterio y comenzó a cantar el salmo 100: Cantaré en vuestra alabanza ¡ Oh Señor! , la misericordia y la justicia. Todos respondieron y pronto se reunió una gran cantidad de personas piadosas de ambos sexos. Llevaron el cuerpo, se ofreció por la fallecida el sacrificio de nuestra Redención; se hicieron oraciones junto al sepulcro según era la costumbre, en la presencia del cuerpo, antes de ser enterrado. San Agustín no lloró durante toda la ceremonia, pero por fin, en la noche, dejó correr las lágrimas para aliviar su dolor. Rogó por su madre, como lo hacía mucho tiempo después, escribiendo todas las circunstancias de aquella muerte en el libro de sus – Confesiones – él pide a los lectores recordar en el santo altar a su madre y su padre Patricio.
Después de la muerte de su madre, San Agustín volvió de Ostia para Roma, donde se quedó el resto del año 387 y todo el año 388. Sus primeros trabajos, después del bautismo, fueron por la conversión de los maniqueos, cuyos errores acababa de abandonar. No podía tolerar la insolencia con la que aquellos impostores elogiaban las supuestas continencias y abstinencias supersticiosas, para engañar a los ignorantes y calumniar a la Iglesia. Escribió entonces dos libros: – De la Moral y las Costumbres de la Iglesia Católica, y De la Moral y las Costumbres de los maniqueos. (…)
Su angustia se hizo aún mayor cuando vio sitiada la ciudad de Hipona. Sin embargo, tenía la consolación de ver consigo varios obispos, entre otros Possidio de Cálamo, uno de los más ilustres de sus discípulos, el mismo que dejó escrita su biografía. Se unían sus pesares, sus gemidos y sus lágrimas. San Agustín pedía a Dios, particularmente, que le permitiera liberar a Hipona de los enemigos que la cercaban, o que por lo menos, diese a los siervos fuerzas para soportar los males con los que estaban siendo amenazados, o en fin, ser retirados del mundo y que los llamara a Sí.. De hecho cayó enfermo de fiebre al tercer mes del cerco y vio de inmediato que Dios no había rechazado la oración de su siervo.
Durante su enfermedad mandó escribir y colocar junto a la pared, cerca de su lecho, los salmos de David sobre la penitencia; él los leía derramando lágrimas. Diez días antes de su muerte, rogó a sus amigos más cercanos y a los obispos, que nadie entrase en su habitación, solamente cuando viniese el médico para verlo o cuando le trajeran alimento; empleaba todo su tiempo en la oración.
Finalmente llegó su último día; Possidio y los otros amigos vinieron a juntar sus oraciones a las suyas, que solamente interrumpió cuando adormeció en paz. Hasta entonces, había conservado el uso de todos los miembros y ni el oído ni la vista se habían debilitado. Como había abrazado la pobreza voluntaria, no hizo testamento; nada tenía para dejar, pero recomendó que conservaran con cuidado la biblioteca de la iglesia y todos los libros que estaban en la casa para aquellos que viniesen después. Possidio cuenta que habiendo sido incendiada la ciudad de Hipona algún tiempo después, esa biblioteca fue conservada en medio de los saqueos de los bárbaros. La muerte de San Agustín fue el 28 de agosto del 430. Vivió setenta y seis años y sirvió a la Iglesia cerca de cuarenta en calidad de padre y obispo.
Con San Agustín murió de alguna manera aquella África cristiana y civilizada. Después de este tiempo, hasta que expiró bajo los hierros de los musulmanes, su existencia fue solamente una larga agonía. Hoy en día parece que la Providencia quiere resucitar y en la misma provincia que San Agustín ilustró por su vida y muerte, el país de Argelia y de Bone.
¿Quién no conoce a San Agustín? ¿Quién no conoce las Confesiones, donde deplora los caprichos de la juventud? ¿Quién no conoce a su madre Santa Mónica, llorando día y noche por aquél niño, siguiéndolo por todas partes pidiendo sin cesar al Cielo, en su favor? Fue solamente a la edad de treinta y dos años que ese hijo de tantas lágrimas se libró enteramente de la herejía maniquea y de la esclavitud de las pasiones corrompidas y recibió el bautismo de las manos de San Ambrosio. ¡Pero quién no podría decir cuán perfecta fue su conversión! Con cuánta amarga tristeza lloró sus faltas pasadas, aunque habían sido borradas enteramente por el bautismo; ¡con que ardor amó a Dios; con qué celo trabajó para su gloria! Hay de nosotros, si lo imitamos más o menos en sus desvaríos, ¿cuándo lo imitaremos en la santidad de vida?
Pero, ¿Qué nos impide llorar sobre nuestras faltas como él, amar a Dios como él, ser humildes como él? Pues él también, este gran santo, fue religioso. Poco después de la conversión, renunció a todo lo que poseía y vivió en comunidad religiosa, con los amigos. Y cuando fue nombrado obispo de Hipona, hizo de su casa episcopal un monasterio, donde vivía en religión con sus padres y diáconos. Cómo el ejemplo de este gran santo, después de tantos otros nos debe hacer estimar y amar la vocación religiosa. Deseamos saber del mismo San Agustín ¿cuál es la verdadera fuente de santidad? Escuchemos lo que dice: la primera cosa para llegar a la verdadera sabiduría es la humildad; la segunda es la humildad; la tercera es la humildad y tantas veces que me hicieras esta pregunta, tantas veces os daría la misma respuesta. No, no hay reglas, pero si la humildad no precede, no acompaña y no nos sigue, el orgullo nos quitará de nuestras manos todo lo que hagamos bien.
(Vida de los Santos, Padre Rohbacher, Volúmen XV, p. 268 a 305)