Redacción (Miércoles, 04-12-2013, Gaudium Press) Navidad es por excelencia la época de la alegría serena e inocente. Aún en nuestros conturbados días ese aroma que nos viene de otrora se percibe, se anhela. Cuántos son los que quieren y anticipan la Navidad…
Alegría inocente, porque es una época en la que con facilidad afloran los buenos sentimientos, esos que desean el bien del prójimo y no el mero gusto personal. Es la época del compartir en familia, del ofrecer presentes a los queridos, es el tiempo propicio para el perdón, para la reconciliación, para los buenos propósitos.
En Navidad las cosas se ‘iluminan’, toman un brillo especial, un atractivo particular, que es simbolizado exteriormente por las luces, las guirnaldas y las bolitas de colores que van apareciendo en todas partes, que engalanan los mostradores, que decoran pinos, que surcan las calles, que adornan los pesebres.
Pesebre… es claro que la fuente de esa sana alegría es la conmemoración del nacimiento del Niño Dios, en un humilde pesebre junto a un asno y un buey (Is 1, 3), misterio inefable. El Niño Dios habla desde su cuna a todos los corazones, por lo menos a quienes no hayan hecho su espíritu refractario como el pedernal. Es un niño, pero también es Dios. Es frágil como cualquier bebé, pero es omnipotente, y miríadas y miríadas de ángeles lo custodian, a Él y a su Purísima Madre. Viene a alegrar y a dar esperanza a los corazones pero también a dar la mayor muestra de amor y entrega, que es morir por quienes ama. Toda esa maravillosa «utopía», de forma manifiesta o no tanto, va impregnando muchos ambientes, envuelve con su bálsamo muchos corazones, es un apelo para lo mejor que cada uno porta adentro.
¡Cuán diferente es la verdadera alegría navideña de aquella pútrida del egoísmo! Egoísmo que es sinónimo del orgullo y la sensualidad, de ese querer anteponerse a todo, de estar pensando a todo momento en sí, y de la esclavitud de las bajas pasiones. La alegría de la Navidad es la de la visión maravillosa del niño, que sueña con un mundo perfecto, con un paraíso donde todo es sublime, donde todo es bueno y todos son buenos. La alegría de la Navidad es una anticipación de la alegría del cielo, es una promesa del gaudio que se vive y vivirá en la Patria celestial.
En la medida en que los hombres introducen dentro de su alma el misterio del Niño Dios, esta tierra se va haciendo un anticipo del cielo. A medida que el egoísmo humano expulsa al Divino Niño de los corazones, la tierra se trasforma en un infierno. El niño inocente que se acerca al Divino Niño en la gruta de Belén no está pensando cómo conseguir dinero y/o prestigio a toda costa; junto al pesebre y al árbol de Navidad él no se está fijando si ocupa la primera fila o la segunda, o el sitio de honor. Simplemente está encantado con las luces, con las ovejas del belén, con las casitas de los pastores, con todo el universo de fábula al que le remite el ambiente de Navidad. Y de ahí su alegría.
Lo que queda de la inocente alegría de la Navidad, es porque en muchas almas todavía vive el alma de un niño inocente junto al pesebre. Para revivir esa alegría es solo colocarnos en esa actitud: la actitud admirativa del niño que contempla el mayor misterio de toda la humanidad, el de todo un Dios que se hizo Niño en las entrañas de una Virgen, para la salvación de todos los hombres, inclusive y sobre todo los pecadores.
Un misterio que es todo generosidad y es un apelo a la generosidad, a la capacidad de entregarse a lo maravilloso sin pensar en sí, entregarse totalmente a lo maravilloso, por el solo hecho de que es maravilloso.
Por Saúl Castiblanco



![]()
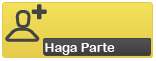
![]()









