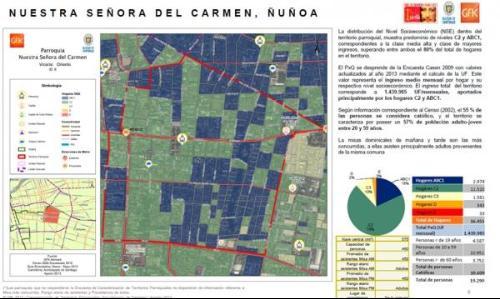Mons. Juan del Río La pérdida de fundamentación de la propia existencia y de los actos humanos, crea un tipo de sujeto que como caña zarandeada, se inclina a una u otra parte. Esto lo confirma la realidad diaria, cuando vemos a personas que ante la más mínima adversidad, exigencia de sacrificio o cambios imprevistos, tienen miedo a tomar decisiones, se sienten insatisfechos, suelen estar enfadados con todo el mundo, y hasta llegan a maldecir su propia existencia. ¿Qué revela eso? Sencillamente que nos encontramos ante un tipo de hombre sin armas morales que le estructuren interiormente, y son productos de la cultura hedonista dominante. Así, viven siempre a meced de los avatares humanos y cambian según el sesgo que toman los acontecimientos. Con este prototipo de ciudadano la sociedad se vuelve depresiva y no progresa.
Mons. Juan del Río La pérdida de fundamentación de la propia existencia y de los actos humanos, crea un tipo de sujeto que como caña zarandeada, se inclina a una u otra parte. Esto lo confirma la realidad diaria, cuando vemos a personas que ante la más mínima adversidad, exigencia de sacrificio o cambios imprevistos, tienen miedo a tomar decisiones, se sienten insatisfechos, suelen estar enfadados con todo el mundo, y hasta llegan a maldecir su propia existencia. ¿Qué revela eso? Sencillamente que nos encontramos ante un tipo de hombre sin armas morales que le estructuren interiormente, y son productos de la cultura hedonista dominante. Así, viven siempre a meced de los avatares humanos y cambian según el sesgo que toman los acontecimientos. Con este prototipo de ciudadano la sociedad se vuelve depresiva y no progresa.
La persona por naturaleza teme al peligro, las molestias y los sufrimientos. La virtud de la fortaleza requiere un sobreponerse a la debilidad humana, a no escucharse demasiado a uno mismo, a tener los ojos bien abiertos para constatar cuanto nos puede necesitar los demás. La Historia nos demuestra que es la vida ordinaria la palestra donde se forjan los valientes. Estos, no solo se encuentran en los campos de batallas, sino también en los pasillos de los hospitales o junto a los enfermos, en los hogares probados por calamidades y en el quehacer social de la lucha por las causas nobles. Aquí tenemos el “crisol” por donde debemos pasar todos si pretendemos llegar a ser personas experimentadas.
Cuando somos probados en la tribulación, hay que actuar a veces con prontitud, siempre con discernimiento, en ocasiones con energía y nunca sin la paciencia que sabe sopórtalo todo con un corazón magnánimo. En esta tarea hay que evitar dos extremos: la cobardía o el temor desordenado, y la temeridad que es tomar decisiones movidos por la necedad, la vanagloria o la soberbia. Pero lo más difícil es saber resistir ante el bien conquistado, a no dejarnos “comprar” o “adular” por aquellos que buscan la infidelidad a los compromisos adquiridos. Por eso, el martirio por la fe en Cristo es el acto supremo de fortaleza.
La apoyatura del fuerte no está en sí mismo, porque el voluntarismo nos saca a flote en ocasiones, pero no es permanente debido a la debilidad de la naturaleza. Nuestra fortaleza descansa y nace en Dios, por eso diría san Agustín: “si Dios retira su auxilio, podremos pelear, pero nunca vencer”. Aceptar este principio básico de la fortaleza cristiana, es difícil para el hombre mundano dominado por la autosuficiencia de la vida. Porque ello requiere, la humildad de alma y el habito de suplicar a “Quien todo lo puede”, como dice el salmista: “a ti recurro, fortaleza mía, porque tú, Dios, eres mi refugio”.
La virtud de la fortaleza está representada, en este tiempo de Adviento, en la figura del Bautista: “Pero Juan no era caña agitada por el viento, porque a él ni le hacía suave la adulación, ni áspero la difamación; ni las prosperidades le levantaban, ni le humillaban las adversidades. San Juan no era caña agitada por el viento, porque no se separaba de la rectitud por ninguna variación de las cosas” (san Gregorio Magno, Homilía 4 sobre los Evangelios).
En una sociedad donde con frecuencia aflora la indolencia, hay que rendir un homenaje a todos los “valientes de corazón”, que superando los respetos humanos o el miedo al “qué dirán”, se confiesan públicamente cristianos en medio de la increencia. A los que tienen el valor de decir “no” o “si” cuando se juegan su fama, trabajo o bienestar. A aquellos otros, que a pesar de ser estigmatizado como “antiguos”, optan por la fidelidad a las obligaciones contraídas. A tanto otros que no quisieron vivir en la mentira, sino que amando la verdad, dan un testimonio singular de profunda humanidad.
+ Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense de España
Fuente:: Mons. Juan del Río
Leer mas
 El encuentro tendrá lugar mañana, 14 de diciembre, en Huésca y reunirá a los trabajadores y voluntarios relacionados con las distintas Cáritas que hay en la Diócesis de Guadix, tanto parroquiales como Interparroquiales, Arciprestales y la Diocesana.
El encuentro tendrá lugar mañana, 14 de diciembre, en Huésca y reunirá a los trabajadores y voluntarios relacionados con las distintas Cáritas que hay en la Diócesis de Guadix, tanto parroquiales como Interparroquiales, Arciprestales y la Diocesana.